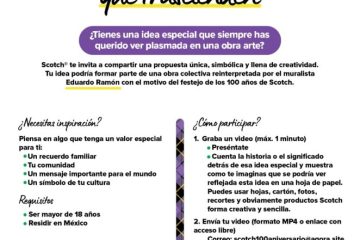El impuesto a los videojuegos “violentos” se apoya en estudios obsoletos y sin base causal
La reciente aprobación del impuesto a los videojuegos considerados “violentos” ha desatado un amplio debate sobre la validez científica de las evidencias que lo sustentan. La medida, incluida en el Paquete Económico 2026 y avalada por la Cámara de Diputados, impone un gravamen del 8% a softwares de entretenimiento basándose en estudios antiguos, sin causalidad demostrada y con serias limitaciones metodológicas.
Según datos oficiales y revisados en un artículo de Aristegui Noticias, los legisladores se apoyaron principalmente en investigaciones de más de una década de antigüedad, que ni siquiera concluyen una relación directa entre los videojuegos y el comportamiento agresivo. Incluso, la entonces presidenta de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), Sandra L. Shullman señaló, en 2020 que:
“no hay evidencia científica suficiente que respalde un vínculo causal entre los videojuegos violentos y el comportamiento violento”.
Contenido
La base científica del impuesto a los videojuegos
El impuesto a los videojuegos encuentra su fundamento en un estudio de 2012 titulado El efecto de los videojuegos en variables sociales, psicológicas y fisiológicas en niños y adolescentes. Sin embargo, el propio texto de esa publicación advierte que “la evidencia científica acerca de la temática de los videojuegos es algunas veces contradictoria” y pide más estudios con “sólidos diseños de investigación”.
Pese a ello, la reforma al IEPS utiliza este material como soporte principal para justificar el aumento del gravamen. El problema es que la mayoría de las investigaciones citadas son correlacionales, no causales: observan asociaciones entre el uso prolongado de videojuegos violentos y ciertos indicadores de agresividad, pero no prueban que uno cause al otro. La presidenta de la APA en 2020, Sandra L. Shullman, fue categórica al afirmar:
“Atribuir la violencia a los videojuegos no es científicamente válido y desvía la atención de otros factores, como los antecedentes de violencia, que según la investigación son un importante predictor de la violencia futura”.
Incluso la propia Ley del IEPS reconoce que el consenso científico actual, respaldado por un informe de UNICEF de 2020, sostiene que “los videojuegos no conducen a la agresividad ni a la violencia en persona”. Aun así, los legisladores decidieron mantener el argumento como sustento fiscal.

Estudios contradictorios y metodologías débiles
Entre las investigaciones citadas para justificar el gravamen se encuentra Daily Violent Video Game Playing and Depression in Preadolescent Youth (2014), basada en una muestra de más de 5,000 niños. Si bien halló una correlación entre jugar videojuegos violentos por más de dos horas y síntomas depresivos, el propio estudio aclara que “la relación causal no puede ser inferida”.
Otros análisis, como el publicado en 2019 bajo el título Violent video games exposure and aggression, señalan que los videojuegos no causan agresión directamente, sino a través de mediadores psicológicos como la ira o la desconexión moral. Sin embargo, estos estudios son transversales, es decir, observan un solo momento en el tiempo, lo que limita la validez de cualquier inferencia causal.
Un metaanálisis de 2020 que reunió 24 estudios longitudinales encontró una relación “fiable y positiva” entre el tiempo de juego y la agresión física, pero de efecto pequeño. Además, los autores advirtieron que los resultados varían por etnia, siendo “no significativos entre los participantes hispanos”.
Estos matices muestran que los legisladores pasaron por alto una distinción clave: correlación no equivale a causalidad. Ninguno de los estudios demuestra que los videojuegos sean responsables de conductas violentas, y muchos incluso destacan la necesidad de más investigación.

Los riesgos de legislar con evidencia obsoleta
El impuesto a los videojuegos pone en evidencia una problemática más amplia: la desconexión entre la política pública y la evidencia científica actual. Mientras la comunidad académica debate sobre los efectos multifactoriales de la violencia juvenil —como el entorno familiar, la salud mental o la desigualdad—, las autoridades mexicanas optan por un enfoque simplista y desactualizado.
Estudios recientes, como Violent video gaming among French adolescents (2024), demuestran que las relaciones entre el juego violento y la salud mental dependen del contexto y del género. En los varones, no se encontró correlación significativa; en las mujeres, sí se observaron síntomas depresivos y autolesiones, aunque los propios autores reconocen que esto podría reflejar causas previas y no los juegos en sí.
El uso de evidencia incompleta para justificar impuestos genera un precedente riesgoso: el de legislar sobre percepciones sociales más que sobre datos verificables. Como advierte la APA, los efectos de los videojuegos en la conducta son “pequeños, inconsistentes y no predictivos del comportamiento violento en la vida real”.
Desde la óptica de la responsabilidad social, esta medida podría interpretarse como un intento de desviar la atención de problemas estructurales de salud mental y violencia juvenil que requieren políticas integrales, no sanciones simbólicas.
Más allá del debate fiscal, el tema del impuesto a los videojuegos abre una discusión urgente sobre educación digital y consumo responsable. Los sistemas de clasificación, como el ESRB, ya establecen qué contenidos son adecuados para cada edad. En teoría, los menores no deberían acceder a títulos con clasificación “M” (maduro) o “AO” (solo adultos), lo que hace innecesaria una medida tributaria que castiga también a usuarios adultos.
En lugar de gravar el acceso, los expertos recomiendan invertir en alfabetización mediática, acompañamiento parental y programas de bienestar digital. La evidencia apunta a que la violencia mediática solo tiene efectos cuando existe un contexto de vulnerabilidad previa, como abuso, negligencia o trastornos psicológicos.
Diversos organismos internacionales, entre ellos la UNESCO y UNICEF, han insistido en la necesidad de políticas públicas basadas en evidencia, no en moralización tecnológica. Un impuesto mal diseñado podría además afectar a la industria nacional de desarrollo de videojuegos, que en México genera más de 1,700 millones de dólares anuales y emplea a más de 5,000 personas.
Regular la violencia simbólica es un objetivo legítimo, pero debe hacerse desde el enfoque de derechos digitales, educación y salud mental, no mediante sanciones impositivas con base científica débil.
Ciencia antes que moralismo fiscal
El impuesto a los videojuegos “violentos” parece responder más a una narrativa política que a un diagnóstico científico. Los estudios en que se sustenta carecen de causalidad comprobada, presentan sesgos metodológicos y han sido superados por evidencia más reciente. Confundir correlación con causa no solo distorsiona el debate público, sino que puede llevar a políticas ineficaces e injustas.
Si el objetivo real es reducir la violencia, los esfuerzos deben dirigirse hacia la educación, la salud mental y la prevención comunitaria. Solo una política pública sustentada en evidencia y responsabilidad social podrá equilibrar la innovación tecnológica con el bienestar colectivo, sin criminalizar al entretenimiento digital.